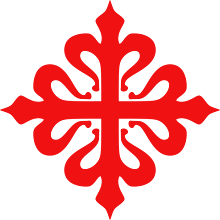Los últimos
avances en ornitología (sí, ornitología) parecen haber dado al traste con una
de las creencias más arraigadas respecto al comportamiento social de los
pájaros. Solía considerarse que el
individuo que encabezaba las bandadas era el que ostentaba el mando y la
hegemonía en las mismas y en torno a él se ordenaban el resto de aves de
acuerdo con una estricta jerarquía. Parece ser que esta explicación, fruto sin
duda de nuestro asombro y admiración al alzar la cabeza hacia el cielo y
contemplar el sublime espectáculo de una perfecta formación, ha sido refutada
en favor de otra mucho menos prosaica, según la cual la primera es ante todo una posición gregaria, al ser la
que mayor esfuerzo exige a quien la ocupa u ostenta y la que menos se beneficia
de las ventajas aerodinámicas del vuelo en grupo. En pocas palabras: el
individuo al que al mirar al cielo identificábamos como el líder, el primus inter pares del orden aviar, era en realidad el más
“pringao”, el verdadero “primo” en la acepción no latina o vulgar del término.
Posiblemente
ambos puntos de vista sobre la cuestión, el viejo y el nuevo, son acertados a
su manera y con total seguridad no son incompatibles entre sí. En realidad, las
costumbres sociales de los pájaros no han cambiado nada en miles de años, y
obedecen, entonces y ahora, al orden natural dispuesto por Dios y a sus leyes.
Es el hombre moderno el único que cambia constantemente su forma de mirar a esa
realidad bien estructurada, en su obsesiva manía por anteponer su ideal a ésta
y en su incomodidad ante cualquier concepto moral que limite los veleidosos
designios de su voluntad. Y es nuestra forma peculiar de ver el mundo, que
combina un ideal colectivo aparente moralista con un comportamiento personal descaradamente
individualista, lo que ha puesto en crisis toda nuestra organización
social, que no debería ser, en los trazos gruesos, tan diferente a la de las
aves.
Uno de los
rasgos que más ha caracterizado a la sociedad occidental en los últimos tiempos es lo que Dietrich Bonhoeffer denominó plebeyización
de todas las clases sociales. La sociedad estamental se caracterizaba por un
orden basado en las funciones que cada individuo desempeñaba y ese orden tenía
a su vez su legitimidad en las cualidades de dichos individuos. En el mundo moderno
se ha perdido completamente esa noción de cualidad en relación a la
participación en la vida en sociedad. Actualmente no existen diferencias
fundamentales en cuanto a misión, objetivos o aspiraciones culturales entre
las distintas clases o niveles sociales. Lo único que diferencia a unos de
otros es su capacidad de consumo. Todos ansían lo mismo, solo que unos pueden
llevarlo a cabo y otros no. El pobre ansía ser como el rico y el rico teme
acabar como el pobre. Pero ambos comparten unos mismos valores y una misma
mentalidad individualista que impregna toda posible participación en la vida
social e impide que ésta resulte constructiva, salvo por la tan manida coincidencia
de intereses egoístas. Vivimos, en definitiva, en una sociedad de plebeyos, de villanos que solo alcanzan a mirar por su propio bienestar. Esta actitud, que en el pasado era el fruto de una carencia total de cultura, es hoy el producto de una cultura extraviada y errónea.

Los primeros
nobles, en tiempos de caos, tal vez no tan distintos en muchos aspectos a los
actuales, cuidaban de sus pequeñas comunidades, a las que proporcionaban
organización y protección. Posteriormente, conforme esas comunidades se iban
ampliando y formando reinos, surgiría otro tipo de noble que obtendría su
título a causa de sus cualidades, debidamente apreciadas y reconocidas por su
soberano, y demostradas por lo general en el campo de batalla. El mundo ha
cambiado mucho desde esta época de espadas y caballeros, no exenta de
injusticias y atropellos, pero en la que el honor y la salvación eran lo más
importante para un núcleo significativo de individuos. Hoy, desde nuestra
visión cínica del poder, nos resulta extraño e incomprensible por ejemplo que el
Emperador Carlos I detuviese las conquistas en América en tanto una comisión de
teólogos decidía si eran lícitas, o que liberase al infame Rey de Francia tan
solo para que siguiese guerreando contra él. Tampoco entendemos que la vida
cotidiana de Felipe II como Rey de España consistiese en largas jornadas de
ingente papeleo tratando de dirimir lo que es justo hasta en el asunto más
liviano para poder así estar en paz con su conciencia. Había en esas personas
un espíritu, un ethos pre-moderno, que
trabajaba en interés de su reino y sus súbditos. Sus acciones estaban ante todo
encaminadas a la salvación de sus propias almas, camino que conduce, por obra
de la ley natural, al interés común y, cuando se sigue fielmente, por causa de
la inmanencia del bien y del mal, a mucha mayor dicha en la propia tierra que
la que tendría un soberano entregado por completo a sus pasiones, como lo fue
por ejemplo Enrique VIII de Inglaterra. Esa nobleza de espíritu, que se
correspondía con la propia nobleza de su condición social, entra en crisis con
el advenimiento de la mentalidad moderna. Y es que la sociedad estamental acabó
sucumbiendo no tanto por razón del levantamiento en armas del pueblo llano,
incitado por los intereses de la burguesía, sino ante todo por los efectos que
en ella misma tuvo una nueva forma de ver la vida que influyó por igual a todos
los sectores de la sociedad. La aristocracia cayó por sí misma desde el momento
en que quienes pertenecían a ese estamento dejaron de pensar en proteger y
servir a la comunidad y comenzaron, lejano ya el ardor guerrero de sus
antepasados, a preocuparse por la reclamación de sus derechos, la ampliación de
sus rentas y heredades y su posición de influencia y poder en la gobernación
del reino. Sin nobleza de espíritu, la
condición de noble se convirtió tan solo en un título jurídico que comportaba
enormes ventajas. Las revoluciones fueron pues una consecuencia, no una
causa, de la carencia de legitimidad de la posición de la nobleza respecto de
su aportación a la sociedad.
Hoy en día,
como bien es sabido, nuestras sociedades se rigen y gobiernan por formas de
organización política que solemos denominar democráticas. Este término, en
sentido estricto, hace referencia a la manera en la que se accede al poder,
pero no así a los principios, la moral o la ética con la que se ejerce el
mismo. Para esto último se utilizan conceptos complementarios como “estado de
derecho” o “imperio de la ley” que garantizan o pretenden garantizar, entre
otras cosas, los derechos del ciudadano de a pie frente a los abusos del poder. Se trata de una garantía de mínimos que pretende ante todo, y con toda razón, evitar dichos abusos mediante la disposición de leyes al respecto. Estas leyes, como no puede ser de otra forma desde el punto de vista de la
organización civil, se encargan de castigar aquellos comportamientos que
implican de hecho actos de corrupción, como el robo o malversación de caudales
públicos o el nepotismo. Desde nuestra mentalidad legalista pensamos que un
gobernante es honesto si no cae en estos excesos. Llamamos corrupción
únicamente a las manifestaciones externas de la misma. Pero la verdadera corrupción
tiene una cara oculta mucho más peligrosa, algo que estas leyes no consiguen,
ni pretenden, evitar. Y es que desde el mismo momento en que decidimos
participar en política para adquirir influencia y peso en la comunidad, para
conocer personas “importantes” de las que obtener favores y ventajas temporales,
para alimentar un ego siempre insaciable, en ese primer mismo instante en el que
vemos todo el asunto como algo bueno para nuestros intereses, ya ha producido la
corrupción sus peores efectos. El resto, el robo o el enchufismo, son tan solo
manifestaciones extremas (a veces, por desgracia, demasiado habituales) de esa
misma mentalidad, pecados accesorios de un pecado mucho mayor y más peligroso
para nuestras almas que es la soberbia. Tratamos de levantar nuestro propio
orden en la tierra, generalmente con la mejor de las intenciones, desde la
ignorancia del orden divino y, sobre todo, desde la perspectiva de la elevación
de nuestro ego por encima de las leyes de un Dios al que fingimos desconocer o
conocer tan solo de vista siempre que nos interesa. La verdadera corrupción no se produce al saltarse una ley, sino al participar en la vida pública con una motivación egoísta.
Este fenómeno
bien podría estar en la propia esencia de un mundo caído, pero el hecho es que
los tiempos van, por lo general y en lo relativo al menos a la Civilización
Occidental y particularmente a Europa, en dirección a un acrecentamiento de
este desinterés por el bien común en beneficio del propio. Por otro lado, bien podría tratarse de un proceso histórico de declive de una civilización que se refleja claramente, por ejemplo, en el caso del Imperio Romano. Toynbee
explicaba estos procesos de auge y caída en función de la disponibilidad o
indisponibilidad de minorías creativas
que fuesen capaces de orientar al conjunto de la sociedad en función de unos principios
o unas cualidades. No sería descabellado pensar que, en caso de ser posible aún
una recuperación de la civilización cristiana u occidental, ésta ha de venir de
la mano del vitalismo de una minoría creativa
y que ese vitalismo, aunque pueda parecer una contradicción, ha de tener por fuerza una raíz espiritual. En realidad, es muy difícil imaginar una posibilidad de recuperación que no se corresponda con este
perfil.
Occidente necesita una nueva nobleza. No en el sentido de una cuadrilla de individuos que ostente privilegios, sino en el de un grupo, pequeño al principio, de personas cuya actuación
en sociedad se base en una desinteresada utilización de sus cualidades al servicio
del bien común. No es algo tan fantástico como parece a primera vista, y de
hecho ya pueden percibirse señales en esa dirección. La actual crisis, material
y espiritual, hace que esas actitudes adquieran prestigio, pues existe una gran
demanda de ellas, por lo que el terreno está abonado para su imitación en tanto se
lleven a cabo con un espíritu sincero y decidido. Las propias cualidades nos
han sido dadas a todos con gratitud y generosidad, pero se atrofian y olvidan si
no se ejercitan, o si se emplean de manera interesada, es decir, para un
propósito diferente a aquel para el que nos fueron dadas. Las cualidades nos han sido otorgadas para la vida en sociedad y para la ayuda al prójimo, y si la dirección de una comunidad ha de basarse en la posesión de estas cualidades, solo podrá sostenerse mediante el uso generoso y continuado de las mismas. Todo esto se resume en la máxima "si quieres reinar, sirve."

Esta nueva
nobleza debería distinguirse ante todo por su actitud moral. Cada noche
electoral nos cansamos de escuchar palabras como victoria, mayoría, liderazgo,
etc. Son conceptos vacíos, de nivel bajo, característicos de una visión del
poder como dominio sobre personas y cosas. La nueva nobleza deberá
emplear palabras como servicio, sacrificio, trabajo,… conceptos que
caractericen una vocación altruista de servicio a la comunidad, una concepción
de la dirección de los asuntos públicos como carga y una plena consciencia de
los peligros del poder de cara a la salvación del alma. Se precisan Frodos,
capaces de cargar, no sin dificultades ni consecuencias personales, con el
anillo, no Boromires o Sarumanes. Pero,
¿ha de actuar por fuerza esa nueva nobleza en el campo de la política tal y
como está establecido y estructurado en nuestras sociedades? Creemos que no necesariamente, o al menos no principalmente. La
proliferación de nuevas opciones políticas en nuestro país puede parecer, a
simple vista, un signo de esperanza, pero hay que analizar con cuidado, tarea
que excede con mucho las posibilidades de este artículo y de este articulista, si los mecanismos establecidos
no constituyen en sí mismos trampas insalvables para quien trata de restituir
un orden moral, como anillos demasiados poderosos como para poder cargar con
ellos. Dejando a un
lado el tema de la participación en política, creemos que esa nueva nobleza ha
de expresarse ante todo en la actividad económica, cultural y social de cada
día. Como sucedió con la aristocracia original, los nuevos nobles serán
personas capaces de fundar y liderar pequeñas comunidades de carácter
suprafamiliar, que no solo aseguren el sustento y la comodidad de sus miembros,
sino que también velen por su bienestar espiritual. La recuperación y difusión de la cultura clásica y tradicional es tal vez la más noble de las
tareas y precisa también de los más nobles espíritus para ser llevada a cabo.
Nuestra
sociedad necesita líderes, y esos líderes han de ejercer su liderazgo mediante
el empleo desinteresado de sus cualidades. Los nuevos nobles se distinguirán precisamente por la nobleza de sus actos, por el altruismo de sus
acciones y por un ejercicio consciente del bien que, aunque se materialice en
su pequeña comunidad, tendrá un efecto positivo en toda la humanidad. Los grandes
acontecimientos, como batallas o revoluciones, permanecen en nuestro imaginario
como momentos decisivos que cambian para siempre el discurrir de la historia.
Pero esta impresión es tan solo el producto de un determinismo materialista que
impregna toda nuestra mentalidad idealista. Son los pequeños actos de amor, los
que tienen reflejo y permanencia en nuestra realidad espiritual, los únicos
capaces de cambiar verdaderamente el mundo.